(o por qué La Sirenita nos cagó la cabeza)
Por Reina Rosko
El 1° de mayo se celebra el Día Mundial del Amor o Global Love Day, una iniciativa impulsada por la organización estadounidense The Love Foundation desde 2004. Esta efeméride nos da la oportunidad de reflexionar sobre el amor y las formas en que este ha sido entendido y representado. Si hay un producto cultural que ha tomado al amor como eje son las películas de Disney. En muchas de estas, entre ellas La Sirenita, hay una exaltación de la idea de “el amor verdadero”, donde el final feliz para la protagonista llega solo con la unión a un hombre. Esta y otras películas de Disney marcaron nuestras expectativas sobre lo que es el amor y las relaciones. Pero, ¿realmente el amor romántico que nos venden en estos cuentos es lo que debemos buscar? ¿De verdad necesitamos a ese “príncipe azul” para sentirnos completas, o más bien es una idea que la cultura nos mete en la cabeza? En este momento, con tantas ideas cambiando sobre cómo nos relacionamos, es hora de cuestionar si lo que nos enseñaron sobre el amor es lo que realmente necesitamos, o si deberíamos empezar a pensarlo de otra manera.
Ariel, La sirenita, era mi princesa favorita. Ariel nada en libertad por los mares, feliz, con el océano entero por descubrir, acompañada de amigos entrañables, viviendo aventuras, cantando con su hermosa voz. Es hermosa, rica (¡su papá era Tritón, el rey del mar!), intrépida, alegre. Pero a pesar de estos múltiples atributos, Ariel siente que algo le falta, ninguno de sus múltiples logros compensa una carencia que siente. Ni ella sabe bien qué es, pero sí que hay en su ser cierta incompletud, cierto vacío que debe ser llenado.
Un día descubre finalmente qué es. Le falta el amor. Pero no cualquier amor. Ariel ama a su padre, hermanas, amigos y súbditos. No sólo eso, sino que estas personas también profesan un amor profundo y sincero por ella. Pero no es suficiente: lo que le falta es el amor de un HOMBRE, así, con mayúsculas. Y hasta que no tenga eso, siente que no podrá ser realmente feliz. El resto de los amores de su vida no pueden competir con EL AMOR.
“EL” amor

Este tipo de relatos no sólo resuenan en los cuentos de Disney, sino que también reflejan una visión cultural profundamente arraigada sobre las mujeres y el amor romántico. “El amor romántico es el opio de las mujeres, una droga que las mantiene subordinadas a una estructura de poder que las presenta como incompletas, incapaces de existir fuera de la relación con un hombre”, explica Kate Millet. Ariel, al igual que muchas mujeres representadas en la cultura popular, vive la presión de encontrar a su “salvador”, al que la complete, ya que la narrativa del amor romántico se basa en la premisa de que, sin esa figura masculina, la vida no tiene sentido completo.
Ariel desea ver qué hay fuera del mar. Pero el miedo a lo desconocido la detiene. Hasta que (redoble de tambores) conoce al bueno, y medio boludo, príncipe Eric. Entonces todo temor desaparece y gana un impulso inusitado. El encuentro es soñado: miradas que se cruzan, el corazón que late fuerte, la realización de que esa persona, un COMPLETO DESCONOCIDO, es SU PERSONA en este mundo. Porque EL AMOR es así, escapa a la razón.

“El amor romántico es el opio de las mujeres “- Kate Millet
Entrega total
Cuando la sirenita lo conoce, se da cuenta que será capaz de arriesgar todo, incluso su propia vida, para lograr el objetivo de amar y ser amada por ese ser. Eso representa para ella el éxito máximo. Ningún otro logro individual tuvo valor hasta ese momento en que vio finalmente a su “amor verdadero”. Cuando uno ama, tiene que hacer sacrificios. ¿Qué hace nuestra heroína? Un pacto demoníaco con Úrsula, la bruja del mar, por el cual se convierte en humana (como Eric, claro está, es ella la que tiene que cambiar y adaptarse a su vida terrenal), pierde su calidad de hija de la realeza (una mujer siempre tiene que ser inferior a su amado, ¿sino cómo va a ser rescatada?) y, sobre todo, pierde su voz (¿para qué la quiere si Eric puede hablar por ella, no?) y su capacidad de hacer lo que más ama que es cantar (era una estrella del canto en el océano, olvidé ese detalle).
Así se entrega totalmente a ese amor. Eric la corresponde, pero como no es mujer se cuida, duda, se pregunta si realmente esa desconocida es la mujer de sus sueños. A los hombres, sean príncipes o mendigos, se les permite dudar. Ariel no tiene otra alternativa que convencerlo de que es merecedora de su amor. Para peor, corre con una desventaja adicional: se tiene que apurar. Ursula le dio tres días para hacerle ver al principito que ella es “su amor verdadero” y le de un beso. Él está indeciso: necesita pruebas de que ella es “la indicada”. Entre tanta duda, el tiempo se acaba y la maldición cae sobre ella. Su alma es encapsulada por la malvada Úrsula y se convierte en un gusano. Tomá mate.
Ariel lo pierde todo, su voz, su familia, su riqueza. Y también pierde a su mejor amigo Flounder, quien, como buen amichi, ya le había advertido: “por ahí no es, papanatas”. En última instancia, termina perdiendo la vida por el “amor verdadero”. Eric, que sigue siendo un boludo, pero para justificarlo la historia nos dice que está “embrujado” por Úrsula—una mujer, qué raro—decide casarse con otra desconocida. Pero, pero, pero, a último momento sale del embrujo, se da cuenta que Ariel es efectivamente “la elegida” y se casan. Acá no ha pasado nada. Colorín colorado, son felices por siempre, comieron perdices.
Lo que nadie nos dice es que Ariel recuperó su vida, pero, a la vez, la perdió. Ahora es consorte, ya no podrá aspirar a ser reina, no canta, no baila, se separó de su familia y amigos y, como si esto no fuera poco, tuvo que adaptar su cuerpo a los requerimientos de su amado. Ah, pero encontró el verdadero amor.

¿Es este un final feliz para Ariel?
Esta es una pregunta importante y que me gustaría que todxs nos hiciéramos. ¿Lo que Ariel obtuvo, el “amor verdadero”, vale todo lo que sacrificó para obtenerlo?
En este momento histórico, donde se resquebrajan los macro relatos que organizaron la sociedad en la modernidad, es importante comenzar a hacernos preguntas incómodas. Sobre todo, porque estas historias fueron las que consumimos, y se siguen consumiendo, desde que éramos niñxs y fueron, en cierto sentido, el marco que limitó y organizó nuestra forma de vincularnos sexoafectivamente. Y lo siguen haciendo.
No por nada se llama a este tipo de vínculos que plantea La Sirenita “amor Disney”, porque estas películas fueron las que le enseñaron a varias generaciones cómo es EL AMOR, de nuevo, con mayúsculas, porque el único que las merece, según estos films, es el AMOR ROMÁNTICO.
Entonces, nos preguntamos, ¿existen otras formas de vincularnos que no caigan dentro del paradigma de estas relaciones monógamas, fusionantes, altamente jerárquicas, en donde la pareja, sea o no heterosexual, es el centro de nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para dejar de pensar que si no tenemos este tipo de vínculos en nuestras vidas algo nos falta, algo está mal en nosotrxs? Y sobre todo, ¿cómo entendemos que estas presiones son superestructurales, que no se modifican de manera individual, que es necesario un cambio total de paradigma, en el que nos vinculemos desde la amorosidad y el respeto y no desde el mandato y la presión social?
Vivimos en un mundo cada vez más individualista y deshumanizado. En este contexto, resulta necesario hacer una apología de la incompletitud: cuestionar la creencia de que necesitamos a otro para ser seres plenos. Tradicionalmente, la mujer ha sido representada como víctima, frágil y débil, alguien que requiere de un hombre que la proteja, la sostenga y le provea aquello que, supuestamente, le falta. Pero, ¿qué pasaría si empezáramos a pensar que no necesita nada externo para ser feliz? ¿Que su bienestar no depende de un vínculo sexoafectivo?
Esta reflexión trasciende el género: todos hemos crecido bajo el mandato cultural de encontrar nuestra “media naranja”, esa figura mítica que nos completaría. Al observar los mitos fundacionales de la cultura occidental —como el mito de Aristófanes, narrado en El Banquete de Platón, donde los seres humanos fueron divididos en dos y desde entonces buscan a su otra mitad—, vemos cómo esta idea ha permeado nuestra forma de concebir el amor y la identidad.
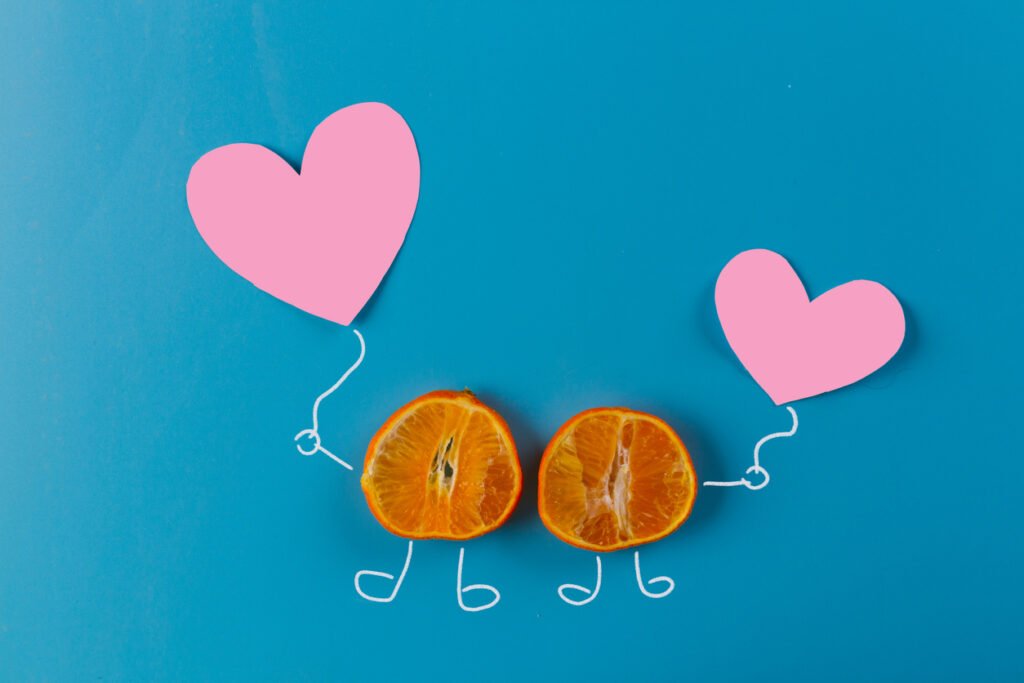
Con el tiempo, estos mitos evolucionaron y fueron reformulados a través de narrativas populares como las de Disney, donde el amor romántico se presenta como el eje central de la felicidad y la realización personal. Sin embargo, aunque el amor puede ser un vínculo importante, el problema radica en la jerarquía que le asignamos: suele colocarse por encima de todos los otros vínculos fundamentales, comenzando por el vínculo con uno mismo.
Repensar esta lógica no implica rechazar el amor ni los vínculos afectivos, sino desnaturalizar su supuesta primacía y reconocer que la plenitud personal puede —y debe— construirse desde el interior, sin necesidad de completarnos a través de otro.
Entonces, está “apología de la incompletitud” se vuelve fundamental. Al menos nos merecemos cuestionarnos si realmente necesitamos un otro que nos haga sentir enteros. En definitiva, es repensar los vínculos no desde una carencia. “El amor más importante es el que uno tiene consigo mismo. Es de ahí donde emerge la capacidad para amar a los demás sin esperar que nos completen”, explica la autora Brené Brown. Esto es difícil, porque filosóficamente, los seres humanos, en nuestro conocimiento de la finitud, buscamos crear vínculos que apacigüen ese tremendo malestar que es la inevitabilidad de la muerte, necesitamos expandirnos, tener hijos, crear arte, dejar una huella en los otros para tratar de paliar el olvido en que inevitablemente sentimos que caeremos. La idea de encontrar el “amor verdadero” viene a llenar esa incompletitud de una manera que los otros vínculos, ni siquiera el que tenemos con nosotros mismos, logra.
Y aquí, entra la neurociencia. Se ha demostrado que el amor, ese que nos vende Disney, está ligado a una serie de reacciones químicas en nuestro cerebro: la liberación de oxitocina, dopamina y serotonina, que generan sensaciones de felicidad, apego y euforia. Estos neurotransmisores influyen profundamente en nuestras conductas y emociones, incluyendo las conductas amorosas. Sin embargo, el “amor verdadero” no es más que una construcción que responde a estas reacciones cerebrales, diseñadas para fomentar la reproducción y la unión, pero no necesariamente para el bienestar a largo plazo. Esther Perel, psicoterapeuta y autora de Mating in Captivity, explica: “El amor no es solo una reacción biológica; es también un fenómeno cultural que nos condiciona a vivir de acuerdo con los ideales impuestos por la sociedad, como si estos fueran naturales o inevitables”.
Esto nos invita a reflexionar: si todo lo que sentimos por esa persona es en gran parte un cóctel químico, ¿vale la pena sacrificar tanto por ese “amor”? ¿Es el “amor verdadero” un mito creado por la evolución, la cultura y, en su versión más actual, por las películas de Disney?
Así volvemos a la pregunta: ¿Es un final feliz para Ariel? ¿Encontrar EL AMOR vale la pena si hay sufrimiento? Si “el amor verdadero” es un mito, si es solo un relato que nos contaron, uno de tantos posibles, y lo creímos como verdadero, ¿hay alguna forma de desandar ese hilo de Ariadna y salir de la cueva del minotauro antes que nos destruya?
Notas relacionadas 💜
Manual de instrucciones para sobrevivir a los vínculos sexoafectivos posmodernos






